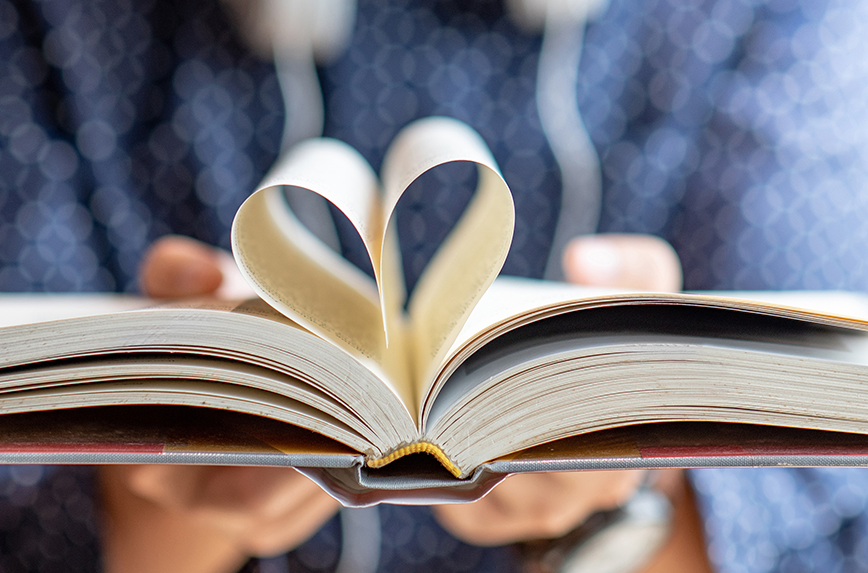El cierre del ciclo escolar es uno de los momentos más intensos para los maestros de todos los niveles escolares. Se tienen que hacer evaluaciones finales, entrega de calificaciones, reportes administrativos, revisión de asistencias, organización de actividades de cierre, despedida de grupos, cursos de actualización y un largo etcétera.
Tras sufrir una pérdida de la conciencia, Borges pidió a su madre que le leyera un libro y al terminar la lectura, lloró. Su madre preguntó: ¿por qué lloras? “Lloro porque entiendo”, contestó el escritor. La anécdota encierra todo lo que se puede decir de la importancia de pensar y de leer; lo trascendental y sublime del acto humano de pensar, escribir lo pensado y leer lo comunicado en la hoja. La comunicación es quizás clave para entender lo que somos y queremos, a pesar de todas sus dificultades y malos entendidos, comunicar implica un esfuerzo por pensar, escuchar, atender a otra persona y en y con ello, a la propia; con todo lo complejo, lo bello y lo libre de una sensibilidad que nos permite ser y entender lo humano en lo presente. En cada lectura encontramos una lucidez que nos permite iluminar el propio entendimiento, por eso digo que la lectura es una oportunidad para pensar.
Leyendo poemas, cuentos, novelas, ensayos, cartas… podemos sentir el calor, ese calor del sol creador, entrar en contacto con la sensibilidad humana desde la antigüedad hasta la novedad de los últimos libros publicados, cada escrito nos regala en su lectura, el pensar, ese pensar que alimentan el corazón humano sensible. “Algo grande presiente el adolescente – dice Hölderlin- y es en efecto, el dorado pensar”, palabras del poeta que nos describe la necesidad y la práctica de leer como una alianza, un estrechar las manos, una sonrisa humana de convivencia y alegría, un abrazo.
Muchas veces damos vueltas y vueltas tratando de encontrar la mejor manera de explicar, convencer, inspirar, motivar y una serie de verbos más, que buscan justificar la necesidad y la importancia intransferible y valiosa de pensar y de leer que todo estudiante requiere para su formación plena. He encontrado una de muchas: cuando pensamos y leemos, no estamos solo haciendo algo, sino, como decía Pedro Laín Entralgo, “quien lee no está haciendo algo, se está haciendo alguien”1. Hacerse alguien, ¿habrá algo mejor qué hacer en esta vida?
Conociendo el desafío
“La función primordial de un libro es que se lea”, acertaba el reconocido editor René Solís, que un libro sea leído no es un ideal, es un objetivo, ya que “un libro que no circula es un libro muerto”; y ante tal reto, Solís ofreció una respuesta práctica: no lamentar la falta de lectores, sino crearlos. Y comparto está contundente afirmación porque vivimos momentos donde al parecer el hábito lector, pensar críticamente y dedicar tiempo y esfuerzo al aprendizaje está en desuso. Pero, se pueden lograr los mismos resultados sin el mismo esfuerzo. ¿Pensar importa, leer es necesario?
Repetir una palabra para todo, es no decir nada, hablar sin decir nada, y esa situación la notamos entre toda la marea de publicaciones que se comparten en redes sociales, a excepción de algunas veces cuando podemos encontrar alguna nota que de inmediato llama nuestra atención por excepcional; me sucedió con una nota que decía: ¿Pensar es un lujo? Leí la nota y me llevó a estás preguntas: ¿La lectura profunda importa?, ¿podemos sobrevivir mirando videos cortos? el algoritmo nos entrena a no leer, no concentrarnos, a no pensar y el resultado es una generación de personas incapaces de razonar, de concentrarse, de leer un libro completo, de sostener una conversación y un hilo argumental porque pasar muchas horas en la pantalla impacta en el deterioro de la memoria, la concentraciòn y el razonamiento, provoca una desigualdad cognitiva.Esto comentaba la publicación y en gran parte detonó el texto que hoy les comparto.
Se trata de preparar a los estudiantes con conocimientos que les permitan hacerse compatibles con la realidad frente al consumo de información, ante ese contacto continuo con procesos sistemáticos de ansiedad que se vinculan con el uso de redes sociales. Pensar, leer son maneras de proteger a jóvenes y niños desprotegidos intelectual y emocionalmente, y que han crecido sin capacidad de reacción. Se trata de educar; por ejemplo con una lectura de El Quijote, la cual es una buena receta para reflexionar acerca del contraste entre lo ideal y lo real.

Entendiendo el problema
Estudiando el tema, encontré a la psiquiatra, Marian Rojas Estapé, reconocida por sus publicaciones a contracorriente, y que nos advierte sobre la relación salud mental y el impacto de las pantallas, la adicción a redes sociales en el funcionamiento cerebral en niños y adolescentes. Nos informa de los efectos neurológicos, emocionales y sociales que las tecnología está causando en las jóvenes generaciones. Ella describe a detalle, cómo la estructura y diseño de las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y explotar la vulnerabilidad humana. Según datos del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos, se ha confirmado que nada activa más el cerebro humano que sentirse querido y valorado. Por eso, cada “me gusta” en una red social genera pequeños chispazos de dopamina, la hormona del placer. La doctora nos dice que “desde una buena comida hasta una adicción , todo genera dopamina”. Y cada vez que se activa, se crea un refuerzo. Esto se replica en los adolescentes cuando buscan alivio emocional en redes sociales, videojuegos o sustancias. Lo grave es que estas vías de escape se fijan en la memoria emocional y su cerebro lo graba como estrategia de supervivencia emocional. Así se desarrolla una baja tolerancia a la frustración, algo cada vez más frecuente en jóvenes que no logran sostener el esfuerzo, la espera ni la constancia. Rojas Estapé, lo señala: la atención es la puerta de entrada al mundo y la clave para el aprendizaje. La combinación luz, sonido y movimiento hacen que el cerebro atienda y se vuelva dependiente de estos estímulos intensos, lo que provoca que en lo subsecuente no se logre sostener la atención ante situaciones más simples, como escuchar a un docente o leer un libro.
El verdadero reto y poder está en la atención, lograr controlar tu atención y esto requiere poner límites, formar a los niños y adolescentes en la gestión y uso de aparatos electrónicos. Ante tanta información nos hemos vuelto vulnerables al engaño, porque información no es lo mismo que conocimiento; por esto, necesitamos educar el pensamiento crítico, la capacidad de filtrar lo superficial, estimular el asombro y el gusto por la lectura profunda. Si no entrenamos al cerebro, se vuelve superficial e incapaz.
Proponiendo acciones
Albert Einstein decía: “Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”; esa es la esencia del asombro y la base de la motivación para aprender. Una clase cálida, una mirada de validación, una conversación sin distracciones… son más terapéuticas que cualquier dispositivo porque estamos de tú a tú. Ofrecer sentido, vínculo, paciencia, presencia – eso no lo dan las pantallas – y contribuye a la formación, atención, felicidad y realización de las personas de cualquier y sobre todo de las niñas, niños y jóvenes tan expuestos a las pantallas.
Leer un libro de papel y escribir a mano es una ventaja científica que no debemos ignorar, dicen los estudios de neurociencia. En una era dominada por pantallas, la ciencia nos ofrece una advertencia clara: volver al papel y al lápiz no es retroceder, es avanzar en el desarrollo cognitivo. Leer en papel y escribir a mano no son prácticas obsoletas, sino potentes herramientas mentales durante el desarrollo de los primeros años escolares, ya que es crucial para el desarrollo cerebral, la salud, la felicidad y el éxito de la persona. Durante los primeros años de vida el cerebro forma un millón de conexiones neuronales por segundo, este ritmo no se repite y por ello es importante subrayar lo crucial de los estímulos y atención durante estos primeros años. Leer y escribir es una práctica que fortalece la mente y las habilidades de aprendizaje; mejora la atención, la memoria, la comprensión, el aprendizaje, y nos obliga a parar.
Un metaanálisis realizado por Delgado, Vargas, Ackerman y Salmerón (2018), donde analizó 54 estudios con más de 170.000 participantes, demostró que la comprensión lectora es significativamente mejor cuando se realiza en papel, especialmente en textos largos y con propósitos académicos. La estructura física del libro: su peso, tocarlo, la ubicación espacial de la información en la hoja de papel, el avance visual del lector. Estos elementos activan zonas del cerebro asociadas a la memoria episódica y la orientación espacial, lo que permite no solo recordar el contenido, sino también dónde estaba ubicado en la página, cómo se sentía el papel o incluso en qué parte del entorno fue leído. Esta memoria contextual fortalece la retención, la comprensión profunda y el pensamiento crítico. En cambio, la lectura en pantallas tiende a ser más superficial. Los constantes desplazamientos, las notificaciones y el diseño visual promueven una lectura rápida, segmentada, menos concentrada, lo que reduce la capacidad de análisis y síntesis.
Leer y escribir para comprender, para ser comprendido, para saber, ya que comprender es también incluir, darle cabida al otro, escuchar y atender a otra voz que no es la mía. Estamos en el auge de la palabra hablada, de la lectura y de la escritura audiovisual, y si añadimos la preponderancia de la imagen, podemos decir que estamos en un cambio de nuestra manera de comunicar y acompañar el proceso educativo. Leer estimula el cerebro a realizar conjeturas, análisis, predicciones e inducciones que desarrollan nuestras habilidades cognitivas y realzan nuestra capacidades y destrezas porque las ponemos a actuar y resolver situaciones desconocidas, sorprendentes…